Ilustración original de Andrés Casciani
El presente artículo de Sebastián Rivero Scirgalea –docente, historiador y poeta uruguayo oriundo de Colonia, estudioso del pasado local, doctorado en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina– es una versión ligeramente adaptada del que publicara bajo un título similar en el nro. 443 de Relaciones (Montevideo, abril de 2021), una revista mensual de cultura y humanidades que circuló en papel hasta el año pasado. Las aclaraciones entre corchetes son nuestras, no del autor.
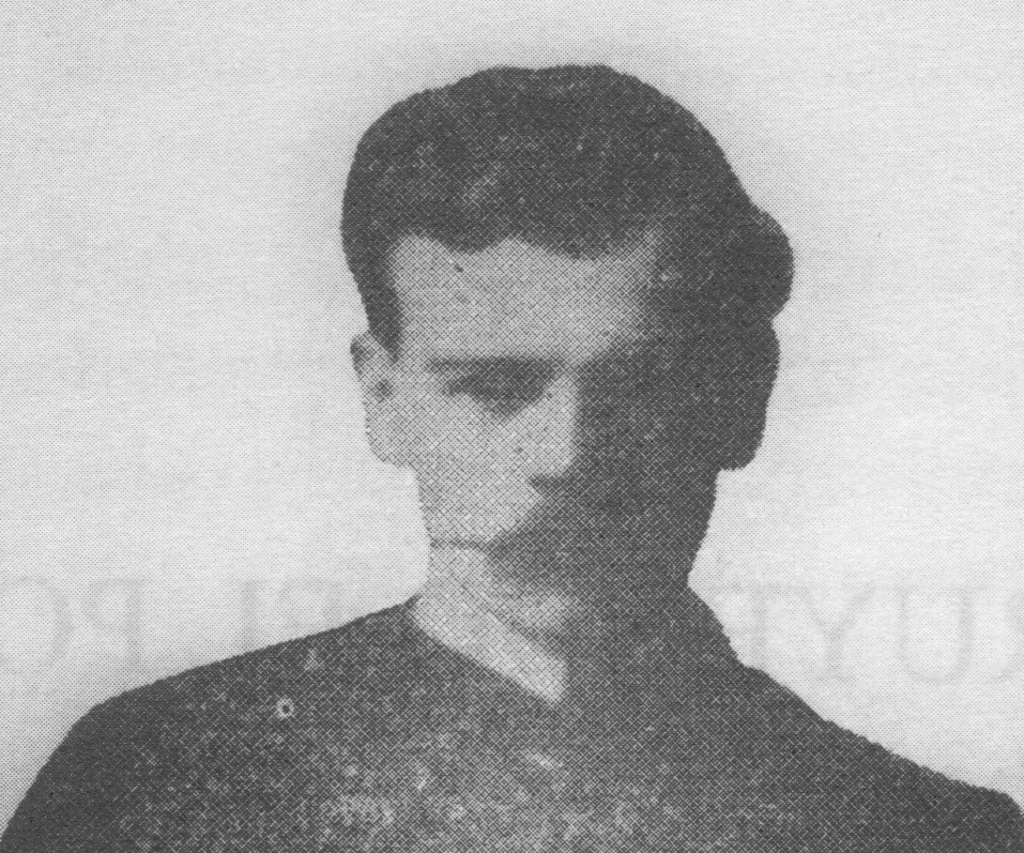
La educación, desde hace años, constituye un tema central de la agenda pública. Tomando en cuenta este hecho y considerando que la historia de la educación en Uruguay –el país desde donde se escriben estas líneas– se encuentra en construcción permanente, resulta pertinente rescatar miradas pedagógicas marginales o desconocidas. Este sería el caso de los ensayos de Zum Felde. Publicados en 1940, su repercusión resultó escasa. Sin embargo, por sus alusiones de época y sus reflexiones teóricas, merecen ser tenidos en cuenta. La discusión que plantean continúa vigente, ponderando sobre todo que –en palabras del autor– “el repertorio de ideas nuevas en cuestiones de enseñanza se agotó hace ya tiempo”1.
¿Quién era Emilio Zum Felde?
Llamado Emilio como su padre (por lo que a veces se los suele confundir), nació en 1877 y murió en 1951. Fue hermano del escritor y crítico Alberto Zum Felde [argentino radicado desde niño en Uruguay]. La familia era oriunda del departamento de Colonia, donde el padre [de ascendencia alemana] habría nacido hacia 1854. En 1912, cuando fue nombrado primer director del Liceo de Colonia, al crearse los liceos departamentales, la prensa del momento recuerda este aspecto: “El bachiller Zum Felde es hijo de Colonia, a la que no había visitado desde los primeros años de su infancia, y tiene acreditada en nuestra Facultad nacional una foja de concepto que hace honor a su inteligencia y contracción estudiosa.”
Desde ese año hasta 1920 se desempeña como director y profesor en el novel centro educativo. En esa fecha, la Universidad le encomienda brindar una serie de charlas por el Departamento en las localidades de Rosario, Nueva Helvecia y Colonia Valdense. Esta tarea de extensión educativa se había previsto al momento de crear los liceos departamentales.
Es electo diputado de 1920 a 1923 [por el Partido Colorado, en tiempos del batllismo, cuando gobernaba Baltasar Brum. Emilio Zum Felde era un liberal de ideas progresistas, identificado con el gran ciclo de reformas democráticas y laicistas de José Batlle y Ordóñez]. Pasa luego a ocupar la cátedra de Filosofía en la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparatoria, desde 1926 a 1942. Asimismo, fue consejero de Enseñanza Secundaria desde 1940 a 1944. Publicó, además de sus Ensayos sobre Enseñanza Secundaria, el libro ¿Existe la conciencia? (1940), una traducción del texto de William James, filósofo que tuvo un papel destacado en su formación.
Los ensayos de Emilio Zum Felde surgen en una etapa de gran efervescencia en las discusiones sobre educación, motivada por la separación de enseñanza media y Universidad en 1935, y también por los planes de reforma.
La enseñanza media desde 1935: nueva realidad, nuevos conflictos
En 1935, a dos años del golpe de Estado de Terra, se crea el Consejo de Enseñanza Secundaria, separando a la educación media de la órbita universitaria. La medida suscitó enconados debates. Mientras los opositores señalaban el carácter político de la creación, los defensores hacían hincapié en la autonomía y especificidad que ganaba el trayecto educativo.
El alumnado había aumentado en el país de siete mil en 1931 a nueve mil en 1940. Esta población, para 1938, era atendida por unos mil profesores. Durante esa década, la enseñanza secundaria creció de manera acelerada. Para los años 50, llegaría a abarcar casi la cuarta parte de los jóvenes en edad liceal. Este crecimiento de la matrícula estuvo acompañado de reformas en los planes de estudio. El Plan de Estudio lanzado en 1936 tenía como meta una educación integral (moral, intelectual y física), la cual debía sobreponerse a la anterior educación enciclopedista y libresca. En el sexto año de bachillerato, por ejemplo, se debía cultivar la aptitud utilitaria de los alumnos que no se dedicasen a las profesiones liberales. El mismo se elaboró teniendo en cuenta la “edad mental” de los estudiantes y las relaciones con enseñanza primaria. Asimismo, separó la educación de mujeres y hombres, impartiendo contenidos especiales a cada uno: en quinto año se incluía Economía Doméstica y Cursos del Hogar para las alumnas y Cultura Industrial para los alumnos. El director del Consejo de Enseñanza Secundaria, Prof. Eduardo de Salterain Herrera, sostenía que este plan atendía a una “realización renovadora de la enseñanza”.
En medio de este proceso de cambios (creación del Consejo de Enseñanza Secundaria, aumento de la matrícula y reforma del plan de estudios), en febrero de 1936 se llevaron a cabo las elecciones para designar a los tres docentes que debían integrar el Consejo de Enseñanza Secundaria. Los docentes que apoyaban la situación se presentaron con el lema “Autonomía y Reforma”, siendo su figura principal Eduardo de Salterain Herrera. Los opositores se dividieron en dos opciones: “Universidad” (donde se encontraban Eugenio Petit Muñoz, Alicia Goyena y los hermanos Emilio y Carlos Zum Felde) y “Enseñanza” (donde estaban, entre otros, Armando Acosta y Lara, Oscar Secco Ellauri y Elzear Giuffra). La lista ganadora fue Autonomía y Reforma con 351 votos, saliendo segunda Universidad con 316 votos, por lo que ocupó uno de los tres cargos. En esta coyuntura electoral fueron escritos los ensayos de Zum Felde.
Ensayos sobre Enseñanza Secundaria
El libro, publicado en 1940, reúne ocho ensayos pedagógicos escritos entre 1936 y 1937, los cuales fueron difundidos en la revista Ensayos, órgano de la agrupación Universidad. El prologuista, Eugenio Petit Muñoz, destaca que si bien la recopilación fue hecha “premiosamente en vísperas electorales”, el libro no es un mero “escrito de ocasión”, sino el resultado de un “largo meditar de años” en el “austero” ejercicio del profesorado de filosofía.
Los textos plantean un balance entre la pedagogía clásica y la renovadora (la Escuela Nueva), atendiendo a elementos como la memoria, la importancia del libro y el sentido común (entendido a lo Vaz Ferreira). En educación, apunta Zum Felde, las “ideas nuevas u originales” son dificultosas, primando las ideas ya “socializadas”. En el conjunto se citan autores como Ortega y Gasset, Croce, Bergson, Stuart Mill, Bunge y Spencer, entre otros. Dominan, sin embargo, las referencias a Vaz Ferreira con su Lógica viva y al pragmatismo de W. James. A través de su prisma filosófico, se calibran las tensiones entre teoría y práctica, o entre lo viejo y lo nuevo en educación, para así posibilitar una enseñanza que tenga en cuenta la experiencia vital (que sería algo más que una mera enseñanza “para la vida”).
El primer capítulo, titulado “Sobre una reforma de la Enseñanza Secundaria. Fines de la Enseñanza”, alude a la coyuntura de la reforma educativa de 1936. El autor argumenta que en varias ocasiones los reformistas se debaten ante pseudo-problemas. Para evitar este escollo se debe examinar con anterioridad las dificultades de la enseñanza media. Al presentarla como un fracaso a nivel global, se adopta una postura sesgada. Para conocer de modo adecuado sus alcances y logros, hay que evaluar previamente sus fines y procedimientos. Las finalidades de la educación media, en sus generalidades, atañen a la “mayor o menor difusión que deba darse a la cultura entre las diferentes clases sociales y por otra a la dirección general o especializada de esa misma cultura”. Afinando el planteo, se pregunta: “¿La cultura debe ser integral o, simplemente, intelectual? (…) ¿Debe buscarse sólo una preparación, una conformación del espíritu o, además, la posesión de conocimientos?”. Ante estos interrogantes, Zum Felde se decanta por una definición: “Creo, en primer término, que la cultura ideal y aún me atrevería a decirlo –la cultura auténtica– debe ser integral. Además, debe consistir tanto en una formación del espíritu como en un acervo de conocimientos.” Traducido a la jerga actual, sería una cultura no solo basada en competencias, sino que también posea contenidos. Toda la reflexión pedagógica que sustenta el libro se apoyará en estos postulados.
Se les pregunta entonces a los “neo-iconoclastas” que sostienen la reforma, “qué fines importantes –fuera de los mencionados– han descubierto”, ya que los fines pensables “son únicamente aquellos”. Estos fines, para el autor, ya se encontraban en la enseñanza media dada por la Universidad. Para demostrar este aserto se traza a continuación una breve historia de la enseñanza secundaria desde 1885. El plan de estudios desde 1910, por ejemplo, ya presentaba una tentativa de cultura integral.
Para completar el panorama se debe valorar los fines de la enseñanza desde el punto de vista de los alumnos. El estudiante de secundaria “no es una materia plástica que el educador pueda conformar a su antojo; es, por lo contrario, una masa elástica y parcialmente conformada, que aparentemente se amolda, pero en realidad resiste y vuelve a su forma primitiva cuando cesa la presión que la mantenía comprimida”. La enseñanza, por ende, para ser eficaz, “tiene que inculcar forzosamente, al alumno, la idea de la cultura como fin, inmediato o mediato, pero siempre ineludible.” Esta carencia representa un índice del fracaso del sistema educativo.
Los dos capítulos siguientes, referidos a la formación del espíritu, la retención de conocimientos y la formación intelectual, ahondan en esta concepción de la cultura y la pedagogía. La finalidad de la cultura, para Zum Felde, es adaptar el hombre a la vida. “Naturalmente, el término vida está tomado aquí en su acepción más amplia: material y espiritual. La cultura tiende a conformar el hombre en una configuración intelectual, estética, moral y aún física que lo habilite para adaptarse del modo más amplio, flexible, y perfecto a los acontecimientos cambiantes de la existencia”. Una educación integral debe abarcar estos elementos (morales, estéticos, intelectuales y corporales), eludiendo un problema de “falsa oposición”, aquel que contrapone la formación del espíritu con la adquisición de conocimientos.
La formación del espíritu, sostiene el autor citando a Le Roy, se hace ejercitándolo, y para eso hay que focalizarlo en objetivos definidos, en materias específicas. “Cuando se pretende ejercitar la reflexión ésta debe recaer, necesariamente, sobre algún conocimiento ya existente. El espíritu no se forma trabajando en la nada: el conocimiento aparece siempre como un elemento inicial indispensable para esa formación”.
Para coadyuvar a este ejercicio surge, como medio, la memoria. El autor esboza un elogio de la misma, factor tan denostado hasta hoy por muchos educadores. “No es posible que el hombre posea la menor cultura si no mantiene simultáneamente en la memoria un cierto número de verdades fundamentales, verdades que actúan, no sólo como instrumentos de la cultura, sino como partes integrantes, como elementos fundamentales de la misma”. Adaptarse a la vida implica comprender sus hechos, comprensión que opera en base a comparaciones. Estas, para ejercitarse, obtienen su material de la memoria (ya sea en conceptos o conocimientos concretos). Esta práctica amerita no una memoria inerte, sino, en palabras de Zum Felde, una “memoria en acción”. Esta operación de la memoria, más compleja que la del puro receptáculo de saberes, adquiere un valor primordial en la adaptación para la vida, por su capacidad para la comparación y el mismo pensamiento.
Siguiendo esta línea argumentativa se presenta la oposición, expuesta de modo extremo, entre cultura e información. El autor, en contrario, entiende que la “formación del espíritu, no sólo implica conocimientos sino que es pura y exclusivamente un acervo de conocimientos organizados; fuera de ellos no hay otra cosa”2. Para precisar esta idea se apela al concepto de “configuración”. La formación del espíritu, o cultura, se configuraría en base a conocimientos. Esto lo entiende claramente el sentido común. No obstante, para muchos pedagogos, “los conocimientos que el alumno adquiere son capaces de engendrar en su intelecto –por un proceso inexplicable– una entidad distinta de los conocimientos mismos”. Esto ocurre porque se confunde el ejercicio mental con el ejercicio muscular. Si ambos se considerasen iguales, los medios usados para desplegar el ejercicio mental, es decir los conocimientos, no tendrían interés en sí mismos, siendo meros aparatos de práctica. Zum Felde se rebela ante esta suposición de la nueva pedagogía. “En otras palabras: el mecanismo íntimo de las funciones de comprender, explicarse y prever se reduce a procesos que incluyen, comparan y relacionan los conocimientos entre sí. Cuanto mayor sea el número de conocimientos disponibles tanto mayor será la probabilidad de que, en el momento oportuno, se presente rápidamente al espíritu un amplio conjunto de ideas o de hechos fundamentales que se ajusten al caso de que se trata”. El ejercicio mental, si se puede hablar del mismo, depende del conocimiento como de una materia integradora, en sí misma constituyente. Los estudios humanistas, en este sentido, serían cruciales para la formación del espíritu, dado que proporcionan unos “conocimientos infinitamente relacionados con una multitud de verdades o de hechos de los que siempre se puede extraer alguna enseñanza para aplicarla en cualquier situación que se nos presente”.
El cuarto ensayo se aboca a dilucidar en qué consiste la formación del espíritu. Desde un punto de vista psicológico, la formación cultural se presenta como un reservorio de conocimientos distinguidos por su valor. “Valor que considero en sentido pragmático; valor de éxito en la adaptación a la vida”. La valoración del conocimiento depende tanto de su universalidad, como de la posición del hombre en el mundo. “Para que el saber sea eficiente debe acentuarse especialmente sobre la época histórica y sobre el ambiente local, en que el hombre actúa. Y es precisamente, este acento, en opinión de algunos, lo que da su sello característico al saber culto; quizá porque la representación totalitaria del Universo, sólo puede ser construida haciendo centro en el sujeto para el cual la más densa esfera de perentorias solicitaciones está aquí y ahora”. Entre lo universal y lo histórico o contingente se producen tensiones. Las mismas, destaca Zum Felde, pueden tornarse angustiosas en el terreno de la moral. Es importante, asimismo, considerar la forma de los conocimientos, entendidos en su sentido lógico. Los conocimientos se ordenan y se coordinan en un sistema. Este sistema representa la cultura, debiendo el estudiante buscar los ejes de la misma. “El problema de la educación consistirá en hacer que el alumno encuentre en su espíritu un punto que metafóricamente podría considerarse como el origen de las coordenadas. Esto es: ‘la posición desde donde se abarca el panorama cósmico’”.
La comprensión de cómo se constituye la estructura mental lleva a conciliar dos tesis a veces contrapuestas. La acumulación de conocimientos, agrupados con dispersión, a lo sumo puede ser considerada erudición, pero no cultura; en contraposición, la cultura sin conocimientos no puede recibir este nombre, siendo apenas un vacío. Para salvar este problema se hacen necesarias ciertas “verdades generales”, que ayuden a la comprensión y adaptación de los nuevos conocimientos. Estas “verdades generales”, a la postre, es indiferente si vienen “ya hechas” o son elaboradas por el propio espíritu. Lo importante “es afirmar que esos conocimientos [“verdades generales”] deben poseerse; que ellos constituyen la trama misma de la formación cultural en su faz intelectiva tanto consciente como sub-consciente”.
Los métodos de la enseñanza son analizados en el capítulo quinto. Primero se abordan las ideas pedagógicas que se basan en la iniciativa del alumno. Las mismas se concretan en la fórmula: “el alumno debe descubrir las verdades por sí mismo”. El autor no descarta esta consigna, sino que la relativiza. “Como método general en sentido objetivo, no se trataría de verdaderos descubrimientos; serían únicamente redescubrimientos”. Este redescubrir tiene, ante todo, un valor fermental. “Justamente en estas satisfacciones reside su virtud estimulante; su calidad fermental: provoca nuevas tentativas para procurarse nuevos goces. Obra la ley universal del interés, y se alcanzan así otros conocimientos y se crean hábitos de observación y de reflexión”. Esta idea, que tiende a fomentar la inventiva del alumno, ya es un aspecto incorporado a la pedagogía racional. La misma, sin embargo, se vuelve unilateral y absurda, si se impide enseñar al alumno conocimientos ya hechos. “Y esto es ir demasiado lejos. Los conocimientos que se adquieren ya hechos pueden tener vida. Todo es vivo cuando en ello se pone vida. Se vive lo ajeno como lo propio”. Todo lo que interesa, para Zum Felde, “adquiere vida y trascendencia”. Por eso resulta clave el “interés de saber”, como eje del aprendizaje. La inventiva del alumno, sus descubrimientos o redescubrimientos, se vuelven más fructíferos cuando son dirigidos por el maestro. El autor llama a esto “iniciativa dirigida”.
Otro elemento que no puede soslayarse es el influjo del medio ambiente, la faceta social en que se desenvuelven la educación y la cultura. Finalmente, Zum Felde ataca la idea de descubrimiento porque presenta cierta enunciación mística. Algunas concepciones, situadas entre lo moral y lo religioso, “parecen asignar un valor casi místico no sólo a la verdad descubierta sino, además, al trabajo o al esfuerzo que se ha realizado para descubrirla”. El sentido común, “el buen sentido común de que nos habla Vaz Ferreira”, debe servir de barómetro en la discusión pedagógica, para así evitar caer en errores o falsas oposiciones.
El capítulo siguiente se enfoca en el interés como sistema dentro de la labor docente. Cabe recordar que los centros de interés fueron preconizados por varios teóricos de la Escuela Nueva. Invocando la Lógica viva de Vaz Ferreira, se plantea que la mayoría de pedagogías son legítimas cuando se las emplea con medida y sin exageración. “Y esto es verdadero, tanto para las que sostiene la escuela de ‘enseñanza nueva’, como para las de la vieja pedagogía”. El principio de la libre iniciativa del alumno, que se encuentra en Dewey y Decroly, para Zum Felde puede remontarse a Rousseau. Sin embargo, se advierte que la cuestión del interés, “eje de la pedagogía moderna”, alienta por otra parte, diversos “desvaríos pedagógicos y psicológicos”. Estas falencias se derivan, para el autor, de ignorarse el medio social y cultural, de retrotraer al aprendiente a un estado “natural” y “virginal” (concepción de raíz roussoniana). Una formación de este tipo sería falaz, al ofrecer como modelo una “vida engañosa”. Apelando a una singular metáfora, afirma Zum Felde: “La escuela decrolyana se me representa como una fábrica donde se construyeran vehículos con magníficos propulsores, pero provistos de malos mecanismos de dirección y malos frenos”. En resumen: este tipo de enseñanza, pese a sus virtudes, no prepararía para la vida en sociedad.
En contraposición a una educación por la vocación que parece proponer la escuela decrolyana, Zum Felde defiende una cultura integral. Señala, en ese sentido, que la vocación puede derivar a una especialización que angoste un ideal de cultura más amplio. “Si cultura es integralidad, una especialización es sólo una parte fragmentada e hipertrofiada de aquella, que no podría sustituirla en su finalidad universal”. Porque la cultura es un “instrumento de integral y superior adaptación a la vida”, además de un “fin en sí”, que satisface plenamente las “facultades más altas del hombre”.
Los dos últimos ensayos recalan en la importancia del libro para la enseñanza. Zum Felde le achaca a la Escuela Nueva la concepción según la cual el maestro, para educar, debe prescindir del libro. “Es lo que se ha dado en llamar el aprendizaje sin libros, que constituye una de las formas de la enseñanza directa”. En su reivindicación del libro, no descuida resaltar la importancia de los manuales. Su rol principal es el de sistematizar los saberes, ya que ofrecen al alumno “un conjunto de conocimientos fundamentales y abreviados”. El libro es un pilar para el desarrollo de la lectura. Y solo “quien es capaz de leer bien, saca del libro todo el provecho posible. Quizá en la escasez de lecturas comentadas se encuentre el origen de muchos males de nuestra enseñanza”. Certero comentario que, al pasar de los años, no pierde su carácter diagnóstico.
Apelando al pragmatismo y al sentido común, Zum Felde propone en estos ensayos una educación que se adapte a la vida (entendida desde lo biológico, social y cultural). Para eso examina los fundamentos de la nueva pedagogía, contrastándolos con los de la clásica. Ante los defensores de la novedad a ultranza, trata de reivindicar los aportes que vienen de la tradición. Más que modas educativas, intenta mostrar postulados y procedimientos útiles para la formación cultural. Dicha formación, en su integralidad, es la principal meta educativa a través del tiempo. Desde un hoy donde la educación sigue siendo objeto de acalorados debates, estando inmersa en una crisis local y mundial donde no parece atisbarse un horizonte claro, el libro de Zum Felde, en su marginalidad, puede ofrecer algunas respuestas. Tal vez su mensaje central sea el pensar partiendo de la humildad y la prudencia, dado que la educación, como la cultura, nunca puede plantearse desde la unilateralidad y las urgencias del tiempo.
Sebastián Rivero Scirgalea
NOTAS
1 Emilio Zum Felde, Ensayos sobre Enseñanza Secundaria, Montevideo, Ensayos, 1940, p. 9.
2 En esta cita, igual que en todas las ulteriores, las cursivas de énfasis son del original.